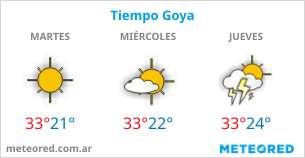Por Maximiliano Dacuy | ¿Están en riesgo las democracias del s. XXI? Vale la pena preguntarnos qué se entiende aquí por democracia. Entiendo que se hace referencia no al gobierno del pueblo, en su acepción etimológica, sino a la democracia liberal.
El retrato que nos ofrece Francis Fukuyama en su celebérrimo El fin de la historia y el último hombre (1992) sobre la democracia liberal, en el marco del capitalismo global, descansa en el hecho de representar la última forma de gobierno que implementaría la humanidad –tomo este término, pues se trata del último hombre–, que se caracteriza por la conjugación de libre mercado, en el plano económico, con el reconocimiento de los derechos, en el plano jurídico-político. Esta forma última de gobierno impera en América del Norte y en gran parte de Europa, y representaría el fin de la historia porque la historia, para Hegel, de quien Fukuyama toma esta idea, reside en la lucha a muerte por el reconocimiento. Salvo excepciones, esta es la forma última, la que a manera de corolario histórico, de coda final de la sinfonía que canta el tiempo humano, reduciría a menudencias la lucha a muerte, lo demás quedaría sin modificarse, a saber: el régimen de libre mercado. Pareciera que me contradigo, porque digo “excepciones”, cuando la regla es el fin de la historia. Antes de ir a ellas, notemos que es también esta imagen de la lucha por el reconocimiento un supuesto marxiano: la lucha de clases es el motor de la historia para Marx, sin clases no tiene sentido lucha alguna porque la abolición de ellas implicaría la realización total del hombre en el mundo que habita; no habría Estado, tampoco, porque lo concibe como instrumento de la clase dominante; ahora bien, sin clases –en que una dominaría a otra–, ¿qué función tendría el aparato estatal? En cuanto a las excepciones que señalo más arriba, nos las trae el mismo Fukuyama, a modo de funesto presagio:
(…) si el proceso de modernización económica se detiene, el proceso de democratización tendrá, entonces, un futuro incierto. Por muchos que sean los pueblos que, en el plano intelectual, crean que desean la propiedad capitalista y la democracia liberal, no todos podrán obtenerla.
Y, continúa:
Así, a despecho de la aparente ausencia en el presente de sistemas alternativos a la democracia liberal, podrían aparecer en el futuro algunas alternativas autoritarias, acaso nunca vistas antes en la historia. Si se presentaran, serían obra de dos distintos grupos de gente: el de quienes, por razones culturales, experimentan un fracaso económico persistente, y el de quienes tienen un éxito desmesurado en el juego capitalista (1994, p. 321).
El capítulo se intitula “Imperios de resentimiento, imperios de deferencia”. Estos sistemas de gobiernos no tendrían nada de democráticos, a los ojos de Fukuyama. Pero de algún modo nos sitúan en el presente. El autor escribió esto en 1992. La década del 90´consolidó a nivel global el capitalismo, los gobiernos de América Latina experimentaron los efectos de las políticas neoliberales, en consonancia con Washington. La década siguiente, vio la emergencia en América Latina de gobiernos producto de una reacción a tales políticas: con altos niveles de desocupación, de pobreza e indigencia, con revueltas sociales como es el caso de Argentina en el 2001. Si nos situamos en Argentina, en la década del 90’ se presentó un panorama de crecimiento económico pero con concentración de la riqueza. En la mitad de la década siguiente, y producto de políticas de tipo keynesiano (con un rol del Estado fuerte en lo que hace al desarrollo de la demanda agregada), se da crecimiento económico y distribución de renta, sobre todo en lo que hace al salario indirecto, lo que tiene un alto impacto en la realización del reconocimiento al que hacía referencia Fukuyama, pero desde una matriz de distribución, lo que implicaría una alteración del modelo de libre mercado, que asigna a cada uno lo que le corresponde en función del éxito o no de su desempeño económico. El motor aquí es, pues, el consumo, y es aquí donde tenemos que ahondar en nuestro análisis, a fin de intentar concebir no sólo como es el ciudadano actual, sino qué entiende por política y por representación política, esto es: cómo concibe la democracia. Ya iremos allí, solo señalamos un momento crucial de pasada. El modelo basado en el consumo, el de la democracia liberal, funciona –por decirlo así– con crecimiento económico y distribución de renta, fortaleciendo el mercado interno, al menos en países como Argentina, que cuentan con producción industrial. El quiebre de ese espejismo, de esa panacea final de la historia y el último hombre, irrumpe en el 2008. La diferencia entre el octubre negro de la década del 30’ y la crisis del 2008 es que el primero tuvo New Deal; la segunda, no. La crisis es, tomando la expresión de Bauman, permanente. La concentración de la riqueza y la transmutación del capital industrial en financiero, con la rapidez en el libre flujo de capitales que, al no poder hacer uso los Estado de herramientas tendientes a su regulación, sucumben a ellos y, seguido de grandes corridas cambiarias, hace añicos la estabilidad que del modelo de democracia liberal. Entramos de lleno, entonces, en el planteamiento del capítulo 22 de Fukuyama y, con ello, al imperio del resentimiento.
El ciudadano, este espécimen del que hablamos cuando nos preguntamos por una nueva ciudadanía ya no es tal, se trata de una máscara, pero que envoltorio de cáscara vacía, pero de otro tipo de sujeto: el consumidor. Es este el actor principal de la política dominante, cuyo tipo de subjetividad retrata, a mitad de la década del 50’, la Escuela Austríaca. Se refiere a él el economista Ludwig Von Mises. Hagamos una breve caracterización de él, desde la pluma del autor.
Tomemos, para ello, algunos rasgos taxonómicos de este sujeto, situándonos en La acción humana, cap. XV, apartado IV. Allí, Von Mises se propone sacarnos de un equívoco, el de considerar soberano al empresario. En el libre mercado el verdadero soberano es, nos dice, el consumidor: este es quien a través de la compra de objetos o bien de la contratación de servicios engrosa con su aporte el capital del empresario y, asimismo, lo constituye. Este último, en cambio, debe interpretar las necesidades del consumidor, y ofrecer un producto acorde a ellas. En la medida en que, en el marco de la libre competencia, ofrezca un producto al menor precio que satisfaga las necesidades siempre cambiantes del consumidor, logra el éxito de su empresa. Pero este individuo consumidor es sumamente difícil:
Son como jerarcas egoístas e implacables, caprichosos y volubles, difíciles de contentar. Sólo su personal satisfacción les preocupa. No se interesan ni por pasados méritos, ni por derechos un día adquiridos. Abandonan a sus tradicionales proveedores en cuanto alguien les ofrece cosas mejores o más baratas. En su condición de compradores y consumidores, son duros de corazón, desconsiderados por lo que a los demás se refiere (1980, p. 416).
Este retrato, este diagnóstico posmoderno, retomando la lectura que en el plano político hace de él Ignacio Lewcowicz (2004), si bien se refiere a un tipo de vínculo general entre deseos y satisfacción, entre compra y venta, entre demanda y oferta, nos permite realizar en otro plano una analogía casi perfecta, a saber, la que se presenta entre el consumidor, en general, y el que consume un tipo de mercancía particular que se caracteriza por cubrir una necesidad muy particular: la de la gestión de gobierno. ¿Cómo es el ciudadano actual?, ¿tal como lo concibió Rousseau en su Contrato Social? No, es un individuo caprichoso y voluble, que no se compromete con la gestión de gobierno, transfiere sin inconvenientes este derecho político a su representante –este rasgo del ciudadano ya fue indicado oportunamente por Benjamín Constant en el s. XIX–. Su compromiso culmina con la contratación de quien ofrece la satisfacción de su necesidad de consumo en el acto mismo del sufragio. Veamos este detalle: en tanto este sujeto voluble se percibe engañado, no reconoce en ese engaño ninguna afectación propia, no se desengaña de sí. Decirle que el gobernante es quien actúa, como persona que detenta el poder público, en su nombre, en virtud de un mandato, y que sus actos se corresponden con el del ciudadano siendo este el último responsable de la gestión de gobierno, todo esto es “tirar agua al mar”, para tomar la expresión quijotesca. No sólo es caprichoso y voluble, sino que es difícil de contentar, su desengaño no conlleva un reflejo de sí, un ejercicio de autopercepción, de autoconciencia, si no en los términos de haber contratado un producto defectuoso, y ya. ¿Quién podría asegurarnos que el producto que compramos o el servicio que contratamos no tienen falla? Y, de tenerla, se contrata otro, se compra otro. En esto reside la volubilidad del ciudadano consumidor, para utilizar un oxímoron. Y es así como concibe la democracia, como un mercado de representación política.
¿Le importa el otro? En absoluto, su relación consta de dos partes: su deseo y la satisfacción, su presencia en el sufragio y el producto ofrecido por el mercado electoral. Su relación es siempre entre sí mismo y el producto, lo expresa el mismo Von Mises: “desconsiderado por lo que a los demás se refiere” (Ibídem). El ciudadano de la antigüedad vivía para la polis, para la ciudad romana, su virtud principal residía en dar su vida a la república; el ciudadano moderno, como burgués, se dirime entre dos mundos, entre lo público y lo privado, para tomar la tensión del alma burguesa señalada por Marcuse; en el ciudadano consumidor, en cambio, lo público es el escenario de expresión de una demanda ampliada desde la esfera privada. Esto es, el espacio público es el topos en que se realizan las demandas de consumo: salud, para el consumo; seguridad, en función de él; educación, para acceder a mejores bienes de consumo y ser apetecibles al mercado que emplea mano de obra calificada en función del capital humano, esto es, desde una política basada en el consumo. La muerte del espacio público es lo que supone y es producto del implante en su seno, y específicamente en virtud del tipo de demandas, del espacio privado. Hegel diría que el Estado se ve reducido al sistema de las necesidades.
“No se interesan ni por pasados méritos, ni por derechos adquiridos”. Porque la dialéctica del consumo espera, anhela otro producto apenas se haya consumado el anterior, en una especie de fagocitación del tiempo, desde un presente que devoró y evacuó su pasado a un futuro siempre incierto, a su vez urgente, precipitado, inmediato. ¿Qué relación puede tener este conjunto de rasgos con la democracia liberal? Fracasan todas aquellas propuestas políticas centradas en los derechos adquiridos, en los logros hasta aquí alcanzados en el terreno económico, por este aspecto que señala Von Mises y que nosotros traemos a colación. Es más: “Abandonan a sus tradicionales proveedores en cuanto alguien les ofrece cosas mejores o más baratas” (Ibídem). Aquel que interprete este deseo, a menor precio, de manera inmediata y hasta milagrosa, y lo revista con la forma más sofisticada de mercancía, convence a semejante sujeto (a)político.
Esta es, a grandes rasgos y muy brevemente, la anátomo-política, para tomar la expresión foucaultiana, del ciudadano consumidor, que se consume a sí mismo en tanto ciudadano, desvinculándose de los otros, siempre en función de una relación que empieza consigo y termina de igual modo, egoísta, ególatra, voluble, caprichoso, ingrato, siempre deseante, nunca contento con lo que consume en virtud de su necesidad de representación y contratar gobierno.
Desprecia la política, porque esta implicaría un vínculo con otros, una responsabilidad frente al otro, al menos por la elección de su producto electoral: “cada quien contrata a quien quiera para que gestione su demanda en el mercado político”, podría decirnos, y volver la cabeza, no sin refunfuñar por la objeción misma frente al acto de asumir una representación que, al situarse en el marco de la democracia representativa, tiene efectos y consecuencias para el resto, para todos.
Volvamos entonces a la pregunta que da inicio a este escrito: “¿Están en riesgo las democracias del s. XXI?” Desde luego, hace mucho. El ciudadano, de ser sujeto político, quedó sujeto pero a la mercancía representativa electoral, des-sujetado del otro, hundido en el cielo del consumo.
Con la reforma constitucional del 94’ hace su aparición, en el artículo 42, el sujeto consumidor, el “soberano consumidor”, nos corregiría Von Mises, sepulturero político del ciudadano.
Bibliografía general:
- Fukuyama, F. (1994). El fin de la historia y el último hombre. Editorial Planeta-DeAgostini, S. A.
- Lewcowicz, I. (2004). Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Paidós.
- Mises, L. (1980). La acción humana. Tratado de Economía. Unión Editorial, S. A.